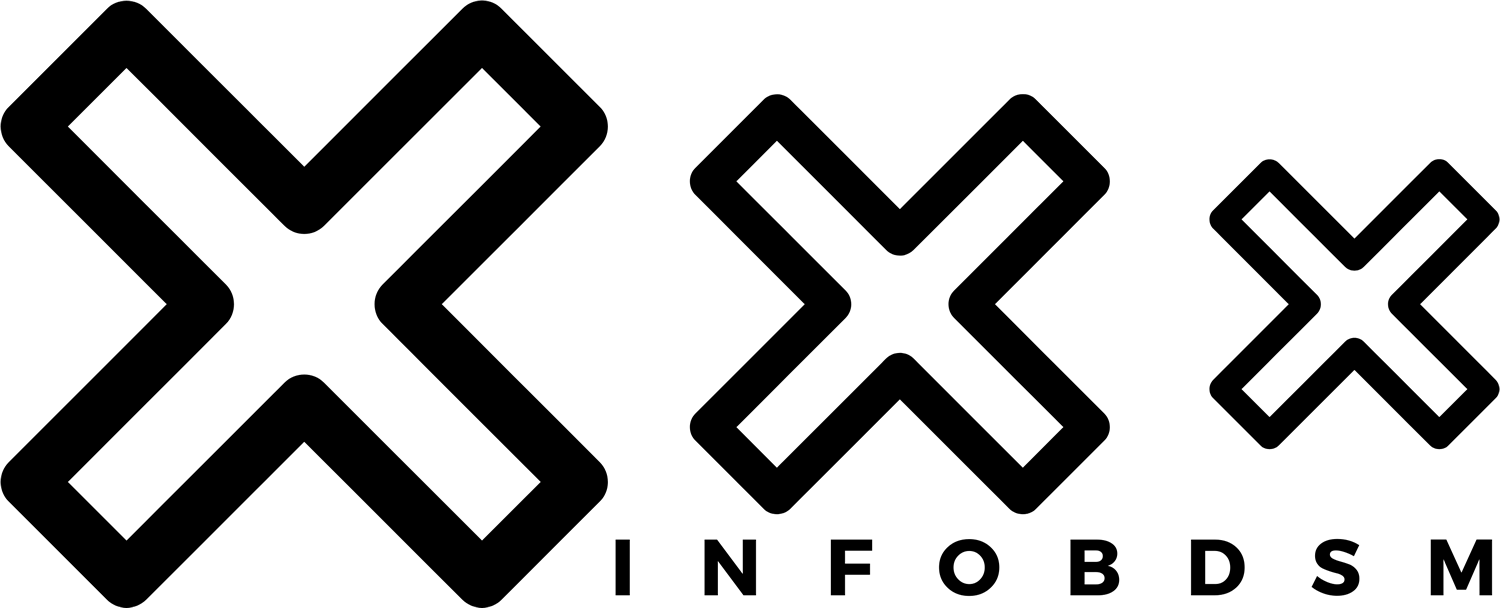Usando el látigo
El juguete escogido por el Ama es un látigo con colas de goma. Con él efectúa un remolino cerca de la cara del sumiso. Con él, también, y azotando el aire, hace que resuenen silbidos mientras pasea por entre los cuerpos de los sumisos. Lentamente acerca el azote a la polla del sumiso y hace que las colas paseen alrededor de ella, hasta la punta. El rabo del sumiso se estremece al sentir el contacto del látigo y, con él, todo su cuerpo. Es como un repelús lo que le recorre el cuerpo cuando las puntas del flagelo se pasean por la superficie excitada de su polla.
Ahora, piensa el Ama, es el momento de apretarle las tuercas. Con la mano, la Dómina levanta la polla y se aplica concienzudamente en el azote de los cojones del sumiso. Empieza suave y va aumentando progresiva y muy lentamente la fuerza que aplica a los golpes. A cada golpe, el Ama fija su vista en el rostro del sumiso, observando con atención sus reacciones.
El sumiso se estremece y gime. Todo va bien entonces, piensa la Dómina, que poco a poco, y a base de observación, va conociendo el lenguaje corporal del sumiso, cómo reacciona a cada golpe. Esa observación es importante. Si el Ama observa, de repente, alguna extraña expresión o algún signo de pánico en el rostro o en los ojos de su esclavo, puede aliviar la dureza del castigo, contemporizar y hacer que el pánico del sumiso se vaya aplacando un poco.
El sumiso, mientras los azotes van cayendo sobre sus pelotas, se retuerce y gira. En una ocasión se ha echado a tierra. El Ama se ha encargado de que vuelva a ponerse de pie. El sumiso es ya un muñeco de trapo en sus manos. Se está volviendo loco de placer mientras ella se aplica en azotar los testículos y, al mismo tiempo, mientras se lo aparta para dejarlo fuera de la trayectoria del flagelo, le masajea la punta del cipote.
Por supuesto, la Dómina no se olvida del segundo muchacho. Ha llegado la hora de prestarle un poquito más de atención. Después de todo, el sumiso de los cojones azotados es muy probable que necesite recuperar un poquito el aliento. Mientras lo hace, la Dómina hace con el segundo sumiso lo mismo que ha hecho con ése que ahora está intentado tomar tierra desde las alturas a las que le ha llevado la experiencia dominadora del Ama.
La Dómina trabaja al nuevo sumiso del mismo modo que ha trabajado al anterior: hasta que en la punta de su polla comienzan a observarse gotitas pre-eyaculatorias. El Ama, en el fondo, no quiere, de momento, que el sumiso llegue al orgasmo. Quiere dejarlo ahí, en la antesala del mismo, a punto de correrse pero sin llegar a hacerlo. Salido, excitado, entusiasmado, estimulado, cachondo y a punto a punto de correrse, pero sin correrse. Es a ese punto al que el Ama lleva al nuevo sumiso.
Prohibido el orgasmo
Dejándolo ahí, regresa al primer sumiso, a continuar con la faena que ya había empezado. Hay que retomar los gritos de mando. Hay que devolver al primer sumiso, que ya habrá recuperado su aliento, al punto de excitación en el que se le había dejado.
Pronto los dos sumisos están impregnados de sudor y vibrantes de sensaciones, necesitados, al borde del orgasmo, de un tiempo de descanso. El Ama decide dárselo, pero no quiere que ese tiempo de descanso dure demasiado. No hay que dejar que el ritmo se rompa y la escena sadomasoquista pierda toda su fuerza. Por eso propone a sus sumisos dar un pequeño paseo.
-Será muy relajante –les dice mientras abre su bolso y saca un bote de betún azul del mismo.
Después de enseñarles el bote de betún, el Ama coge al primer sumiso por las pelotas y se las aprieta hasta que éste, dolorido, se echa al suelo. El sumiso se encoge, pero el Ama hace que se estire, que abra las piernas, y con el bote de betún le embadurna las pelotas bien embadurnadas. Con unas pocas pasadas los cojones del sumiso quedan completamente tintados de un azul llamativo e impresionante. Los testículos del otro sumiso sufren la misma humillación. Cuando se han secado, la Dómina saca de su bolso un par de anillas de cuero con las que aprisiona, como si fueran un collar o unas esposas, las pelotas de los sumisos. Basta ponerles unas correas, las mismas con las que han estado sujetos a la barra que han observado al entrar en la tienda de campaña, para sacarlos a pasear fuera de la misma, al aire libre.
El sol brillante les recibe en el exterior e ilumina sus sonrisas. Son amplias, pues los sumisos están encantados de pasear por los alrededores, de que les vean y de ver a otros “perritos” que, sujetos por los cojones, pasean por el prado. El recuerdo de ese paseo y de lo sucedido en el interior de la tienda de campaña les acompañará largo tiempo.