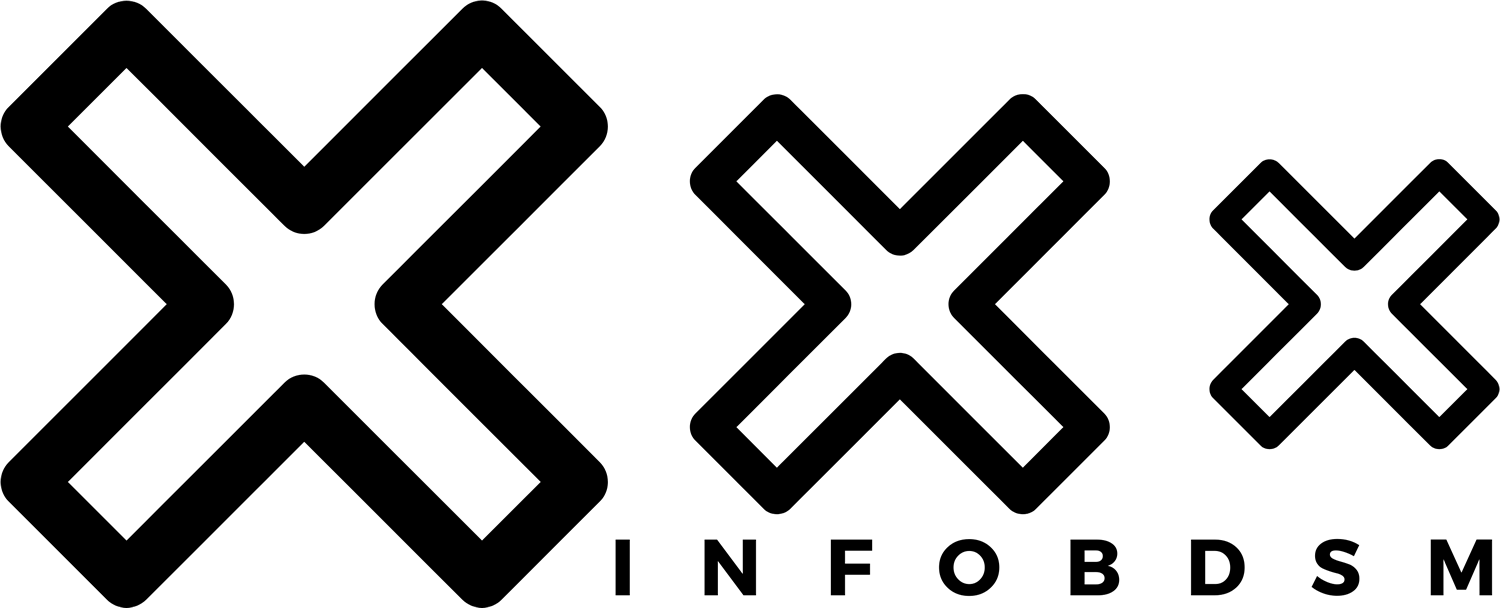Una experiencia religiosa
Quien más quien menos recuerda aquella canción que hizo fortuna hace ya algunos años y en la que Enrique Iglesias proclamaba aquello de que “subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa”. En dicha canción, el hijo de Julio Iglesias y de la novia de Mario Vargas Llosa enlazaba directamente la sensación del placer físico a una concepción muy carnal de la religiosidad, algo que, por otro lado, no resultaba excesivamente novedoso. Sin ir más lejos, E.M. Cioran, uno de los filósofos más famosos del pasado siglo, escribió que “en pleno delirio sexual, cualquiera tiene derecho a compararse con Dios”, una frase que en su tiempo sirvió para que un cantautor como Luis Eduardo Aute elaborara un disco como Templo, un trabajo en el que Aute reunía un puñado de canciones en las que el lenguaje litúrgico-religioso servía para contar o describir la pasión amorosa.
Si tuviéramos que buscar obras en las que religión y sexo aparecen extrañamente enlazados no tardaríamos en encontrar alguna. Por ejemplo, ¿cuántos homosexuales no han convertido en un icono de su sexualidad la imagen asaeteada de un San Sebastián que, en paños menores, acostumbra a mostrar un rostro que está a medio camino entre el dolor y el éxtasis? O ¿qué diferencia hay entre el rostro en éxtasis místico de la Santa Teresa de Bernini y la expresión orgásmica recogida en tantas y tantas publicaciones pornográficas?
Fetichismo de los lugares sagrados
Así, podemos llegar a la conclusión de que entre religión y sexo siempre han existido más relaciones de las que en apariencia podrían parecer. Esto se hace especialmente evidente en el caso de uno de los fetichismos más curiosos y, sin duda, polémicos que existen: la hierofilia.
Con el nombre de hierofilia se conoce aquel fetichismo en el que el placer sexual es alcanzado gracias a la intermediación o intervención de objetos sagrados o religiosos.
El fetichista de la hierofilia disfruta llevando consigo objetos religiosos o haciendo que los lleve su pareja. Un simple crucifijo colgando del cuello de su amada puede bastar para que el fetichista de la hierofilia se sienta excitado.
Al fetichista de la hierofilia puede provocarle sobremanera el contemplar a una mujer confesándose, o comulgando, o estando arrodillada ante un altar, o vestida de monja. En el follar con una mujer vestida de monja hay un algo de provocación transgresora, de sexo que violenta las leyes morales, de pasión llevada más allá del límite. La mujer vestida de monja o el hombre vestido de sacerdote pueden servir para escenificar un ardiente juego de rol, una adaptación personalizada de El pájaro espino, aquella famosa serie de televisión que, en los ochenta, mostraba los amores apasionados de un sacerdote que llegaba a cardenal y una mujer a la que él conocía desde que era niña. Si esa escena puede resultar motivadora y particularmente divertida y excitante para muchas personas, para el fetichista de la hierofilia puede convertirse en una experiencia arrebatadora.
El fetichista de la hierofilia puede desear por encima de todas las cosas mantener relaciones sexuales en lugares sagrados o durante la celebración de alguna ceremonia de carácter religioso.
Cercana a la hierofilia es la anofelorastia. Con el nombre de anofelorastas se conocen a aquellas personas que sólo se excitan cuando profanan objetos sagrados (cruces, sagrarios, campanas, hostias consagradas, etc.). Una persona de este tipo, por ejemplo, puede considerar el súmmum del placer el hecho de eyacular dentro de un cáliz o el masturbarse sintiendo sobre el pene o la vagina el roce de las cuentas de un rosario.